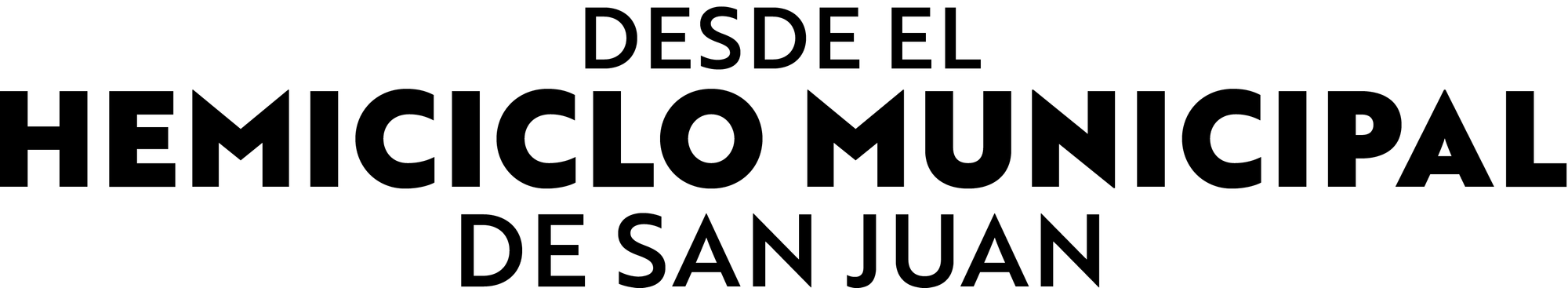Daisy Sánchez Collazo
La libertad de expresión no es solo una garantía constitucional; es un principio ético, un mecanismo de transformación social y una trinchera de resistencia. En tiempos de autoritarismo disfrazado, campañas de desinformación y censura encubierta, este derecho adquiere una dimensión más profunda y urgente: se convierte en el termómetro de la salud democrática de una nación.
Este ensayo se adentra en la raíz filosófica, histórica y política de la libertad de expresión, destacando por qué su defensa no puede ser parcial ni circunstancial, especialmente en contextos donde las voces vulnerables —minorías, oposición y prensa independiente— enfrentan ataques sistemáticos. Históricamente, los regímenes represivos han eliminado o distorsionado la libertad de expresión para perpetuarse. Cuando el Estado teme, silencia.
En Puerto Rico y Estados Unidos, este derecho tiene reconocimiento constitucional. La Primera Enmienda de EE.UU. y el Artículo II, Sección 4 de la Constitución puertorriqueña son garantías vitales. Sin embargo, la garantía legal no siempre se traduce en plena libertad real. El derecho existe, pero también lo hacen la intimidación, la estigmatización y la autocensura.
Un derecho que no se defiende es un derecho inexistente. La defensa de la libertad de expresión no nace en los palacios legislativos, sino en las calles, los medios y las comunidades. Han sido periodistas, artistas, académicos, activistas y ciudadanos comunes quienes han pagado el precio de hablar. Y es que el poder, cuando no quiere ser interpelado, tiende al silencio ajeno.
A lo largo de distintos gobiernos, especialmente cuando el Partido Nuevo Progresista ha gozado de mayoría legislativa, se han aprobado medidas que han puesto en entredicho este derecho. Desde proyectos como el de delitos electrónicos que criminalizaban opiniones en redes sociales, hasta ordenanzas municipales que prohíben el pasquinar político, el patrón es claro: restringir para controlar.
No se trata sólo de leyes. La represión en protestas, el uso excesivo de fuerza contra periodistas y manifestantes, la exclusión de las minorías legislativas en debates vitales, y la aprobación acelerada de leyes sin vistas públicas son formas sofisticadas de censura política. Callar sin prohibir. Silenciar sin confesar.
Pero ahí ha estado la ciudadanía. Activistas, estudiantes, periodistas del Centro de Periodismo Investigativo y organizaciones como Kilómetro 0 han documentado violaciones, denunciado ante foros internacionales y enfrentado amenazas por ejercer lo que no debe ser un acto heroico: expresarse. También han estado los tribunales, como en el caso Rivera Turner v. Municipio de Barceloneta, recordándonos que ningún reglamento puede estar por encima de la Constitución.
La libertad de expresión no es un lujo que se permite a quienes están de acuerdo con el poder. Es el derecho fundamental de toda democracia plural. Y su defensa requiere vigilancia constante, especialmente cuando los gobiernos legislan desde la comodidad de una mayoría que no escucha. El público tiene derecho a la información porque saber no es un privilegio.
Los muros legales no pueden contener lo que el pueblo decide decir. Porque cada vez que se censura una pancarta, un artículo o una consigna, se enciende una chispa más en esa llama de dignidad que nunca deja de arder
La libertad de expresión tampoco es un privilegio de quienes tienen micrófonos, sino un derecho que pertenece a todos. Es la herramienta para decir lo incómodo, lo urgente, lo esperanzador. Defenderla es también defender la democracia, la dignidad humana y la posibilidad del cambio.
La historia ha demostrado que cuando se apaga la palabra, se enciende la represión. Pero también ha mostrado que la palabra no muere: se transforma en canción, en mural, en poema, en grito, en consigna, en memoria. Y mientras haya alguien dispuesto a hablar, la libertad de expresión seguirá viva.