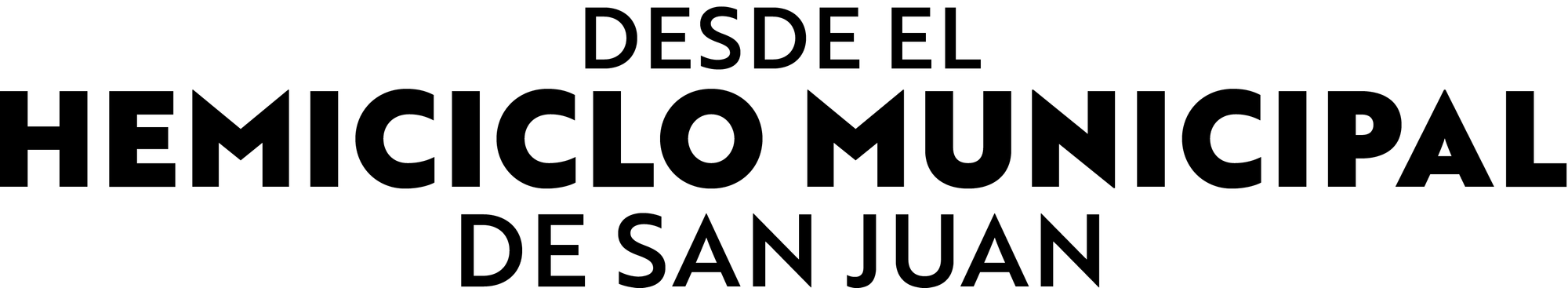Por la Dra. Norma Devarie Díaz
En el debate público sobre el posible aumento en la tarifa de energía eléctrica, la conversación suele girar en torno al impacto inmediato en el costo de vida: alimentos más caros, productos básicos que suben de precio y un presupuesto familiar cada vez más apretado. Sin embargo, hay un aspecto que permanece peligrosamente ausente en la discusión: las consecuencias directas que este aumento tendría sobre el sistema de salud, un sector que no puede darse el lujo de improvisar ni de absorber gastos adicionales sin poner en riesgo la vida de las personas.
La salud depende de la energía eléctrica de una manera absoluta. No es un gasto opcional ni un lujo administrativo; es la columna vertebral que sostiene cada servicio, cada tratamiento y cada diagnóstico. Y, aun así, muchos proveedores de salud están atados por contratos que les impiden ajustar sus tarifas para compensar un aumento en los costos operacionales. En otras palabras: el sistema de salud tendría que absorber el golpe sin posibilidad de defensa.
Pensemos en los hospitales. Mantener temperaturas bajas no es una preferencia estética, es una obligación para evitar la proliferación de bacterias y proteger a los pacientes más vulnerables. Los aires acondicionados deben permanecer encendidos día y noche, y ese gasto, ya de por sí elevado, se dispararía con un aumento en la tarifa eléctrica. ¿Quién absorbería ese incremento? ¿El hospital? ¿El paciente? ¿O el servicio mismo, que inevitablemente se vería afectado?
Las oficinas médicas y dentales enfrentan un reto similar. Además de la climatización constante, deben lidiar con equipos sensibles a las fluctuaciones de voltaje. Cada variación puede traducirse en reparaciones costosas o en la pérdida de maquinaria esencial. Y cuando un equipo falla, no solo se afecta al profesional: se afecta al paciente que espera un diagnóstico, un tratamiento o un alivio.
Las farmacias, por su parte, dependen de neveras que deben funcionar sin interrupción para conservar medicamentos que requieren temperaturas específicas. Un aumento en la tarifa eléctrica podría poner en riesgo la estabilidad de muchas farmacias comunitarias, especialmente aquellas que sirven a poblaciones vulnerables.
Los laboratorios clínicos y los centros radiológicos enfrentan un escenario aún más delicado. Sus reactivos, muestras y equipos requieren condiciones estrictas de temperatura. Máquinas como CT, MRI o PET necesitan ambientes fríos y estables para operar sin riesgo de daño. Estos equipos representan inversiones millonarias y su mantenimiento ya es costoso. Un aumento energético podría comprometer su operación y, en casos extremos, obligar al cierre de centros que ofrecen servicios indispensables.
Si este aumento se materializa, no sería sorprendente ver retiros anticipados de médicos y dentistas, cierres de hospitales, laboratorios, farmacias y centros radiológicos, y una reducción significativa en los servicios disponibles. El resultado sería un deterioro profundo en el acceso a la salud, especialmente para quienes ya enfrentan barreras económicas o geográficas.
Este no es un asunto técnico ni meramente económico. Es un tema político en el sentido más amplio y más serio: afecta la vida cotidiana, la equidad social y la capacidad del país para garantizar servicios esenciales. Un aumento en la tarifa eléctrica, sin un análisis riguroso de su impacto en la salud, es una decisión que puede agravar desigualdades, debilitar instituciones y poner en riesgo la seguridad sanitaria de toda la población.
Por eso, es fundamental que la ciudadanía se exprese. Que participe, que cuestione, que exija transparencia y sensibilidad social en la toma de decisiones. La salud no puede convertirse en una víctima colateral de decisiones administrativas. Cuando la luz se encarece, la salud se oscurece. Y permitirlo sería un error que todos pagaríamos.