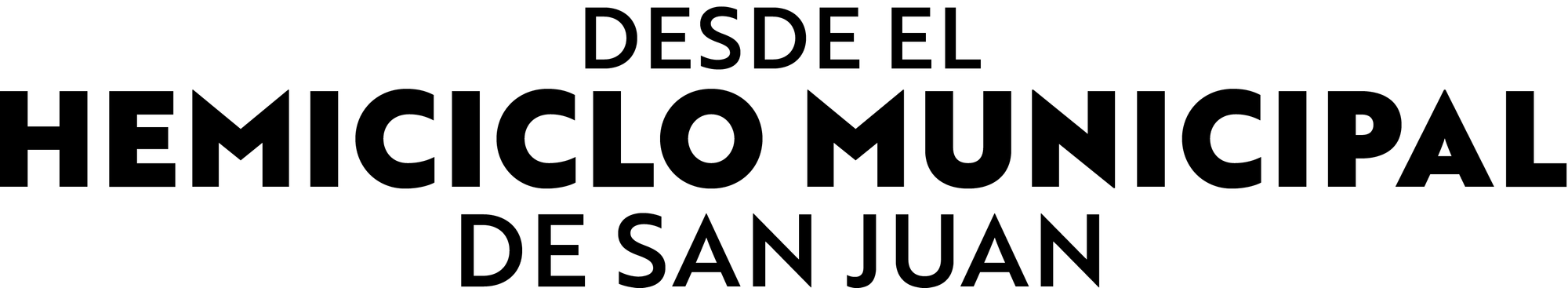Dr. Sergio Rivera-Rodríguez
Esta columna es una respuesta al comentarista Jay Fonseca del 16 de septiembre de 2025 donde defiende la presencia de las aseguradoras en nuestro sistema de salud.
Por décadas, el sistema de salud en Puerto Rico ha sido secuestrado por intereses privados que lucran con fondos públicos mientras miles de ciudadanos enfrentan enfermedades sin cobertura médica. Hoy, más de 200,000 personas en la isla no tienen plan médico. Si se enferman, se enfrentan a la muerte o a la bancarrota. Mientras tanto, las aseguradoras privadas acumulan ganancias multimillonarias, financiadas mayormente por programas como Medicare y Medicaid. ¿De verdad queremos seguir defendiendo este sistema?
Uno de los mitos más repetidos es que Puerto Rico tiene un “sistema socializado”. Falso. Canadá, por ejemplo, tiene hospitales y médicos privados, aunque con cobertura universal. El Reino Unido sí tiene un sistema socializado, donde los profesionales de salud son empleados públicos. Usar el término “socializado” en Puerto Rico es una estrategia para sembrar miedo con el fantasma del comunismo. No caigamos en esa trampa.
Otro argumento común es que los médicos no se van a países con sistemas universales. Pero la realidad es que los profesionales de salud en Puerto Rico enfrentan barreras de licencias y credenciales para ejercer en otros países. Irse a Estados Unidos es más fácil, y aunque allá existen aseguradoras, el control de Medicaid y Medicare es menos restrictivo que en Puerto Rico. Aquí, Medicaid no se puede tener sin aseguradora privada, y el 94% de los beneficiarios de Medicare están en planes Advantage, la versión privatizada del programa. En Estados Unidos, ese número es solo 54%. El segundo estado más privatizado es Alabama, con 63%. Puerto Rico lidera en privatización, y eso no es motivo de orgullo.
Las aseguradoras alegan que reciben 40% menos en fondos de Medicare. Pero estudios como “Medicare Advantage Financing and Quality in Puerto Rico vs the 50 US States and Washington, DC” demuestran que esa cifra es manipulada. Al final del año, tras ajustes de riesgo y bonificaciones, la reducción real es de 20%. Además, los salarios de los profesionales de salud en Puerto Rico son 50% más bajos, lo que significa que a las aseguradoras les sobra más dinero per cápita. ¿Dónde va ese excedente?
Se dice que las farmacéuticas son las verdaderas beneficiarias del sistema. Aunque también representan un problema, el gasto en medicamentos solo equivale al 10% del gasto total en salud. Las aseguradoras, en cambio, controlan todos los espacios: pagos, redes, autorizaciones, y hasta decisiones clínicas. No existe país que no dependa de farmacéuticas, pero sí hay decenas que no dependen de aseguradoras. ¿Por qué no podemos ser uno de ellos?
Cuando se cuestiona a figuras públicas que defienden el sistema actual, se responde que “el auspicio no tiene nada que ver con mis comentarios”. Pero si más del 50% de los fondos de aseguradoras como MCS provienen de Medicare, ¿por qué sus defensores repiten exactamente sus argumentos? Si se exige transparencia, que empiece por ahí.
También se afirma que “el problema no es tan sencillo como sacar a las aseguradoras”. Sin embargo, Connecticut lo hizo en 2012. En 13 años, recuperaron más de 4 mil millones de dólares, redujeron las visitas a salas de emergencia, bajaron los gastos administrativos en 14% y aumentaron la participación médica en Medicaid en 33%. ¿No es eso una mejora?
Otro mito: “El gobierno no puede manejar un pagador único”. Y estamos de acuerdo. Por eso, la propuesta actual no contempla que lo maneje el gobierno, sino una junta multisectorial sin fines de lucro. Lo que no se puede seguir permitiendo es que fondos públicos terminen en ganancias privadas
Se dice que “con salud universal los médicos cobrarán menos”. No hay evidencia de eso. De hecho, el Medicare tradicional —el modelo más cercano a un pagador único— paga las mejores tarifas en Puerto Rico. Un sistema universal bien diseñado podría garantizar pagos más justos y consistentes.
También se acusa a los médicos de exigir el cierre de redes. Pero la capitación —pago fijo por paciente sin importar si recibe atención— es promovida por las aseguradoras porque les conviene. Un médico comprometido con sus pacientes se ve ahorcado. Uno que busca lucrarse, se beneficia. Pero en ambos casos, las aseguradoras siempre ganan.
Finalmente, se pregunta: “¿Qué soluciones tenemos en el sistema estadounidense?” Ya hablamos de Connecticut, pero también está Maryland, que implementó presupuestos globales con Medicaid y Medicare. En vez de facturar por paciente, los hospitales manejan un presupuesto. ¿Resultado? Menos denegaciones, menos readmisiones, menos uso de salas de emergencia. Incentivos para mantener a los pacientes saludables, no para llenar camas.
Y no olvidemos que Puerto Rico ya tuvo un sistema universal en el pasado. Todos estaban cubiertos. Lo logramos antes, podemos hacerlo de nuevo. Hoy existen propuestas como CalCare y el NY Health Act que demuestran que sí se puede.
La Organización Mundial de la Salud recomienda sistemas universales. Los países con mejores resultados de salud los tienen. En Puerto Rico, en cambio, se habla más de dinero para unos pocos que de salud para la mayoría. ¿De verdad queremos seguir defendiendo este sistema podrido? Es hora de pensar en lo que ayudaría a la mayoría. Es hora de cambiar.
Sobre el autor

Sergio Rivera-Rodríguez obtuvo su doctorado en Política de Salud en la Universidad de la Ciudad de Nueva York y completó una maestría en Salud Pública con concentración en Epidemiología en el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Actualmente se desempeña como profesor en la Universidad de la Ciudad de Nueva York y en la Universidad Ana G. Méndez. Su experiencia académica e investigativa combina métodos cuantitativos y cualitativos aplicados al estudio de los determinantes sociales de la salud, el acceso y utilización de los servicios de salud, la migración de profesionales de salud y las implicaciones de las políticas públicas implementadas en Puerto Rico y Estados Unidos. Ha participado en diversos proyectos financiados por el Instituto Nacional de Salud, lo que le ha permitido integrar evidencia empírica a debates de gran relevancia en política de salud. Ha publicado en revistas académicas de alto impacto como Frontiers in Public Health, Health Affairs, Health & Place, Global Health Research and Policy, entre otras. Sus contribuciones han sido reconocidas por resaltar las desigualdades estructurales en el sistema de salud y por proponer marcos analíticos que vinculan la investigación y la formulación de políticas públicas.