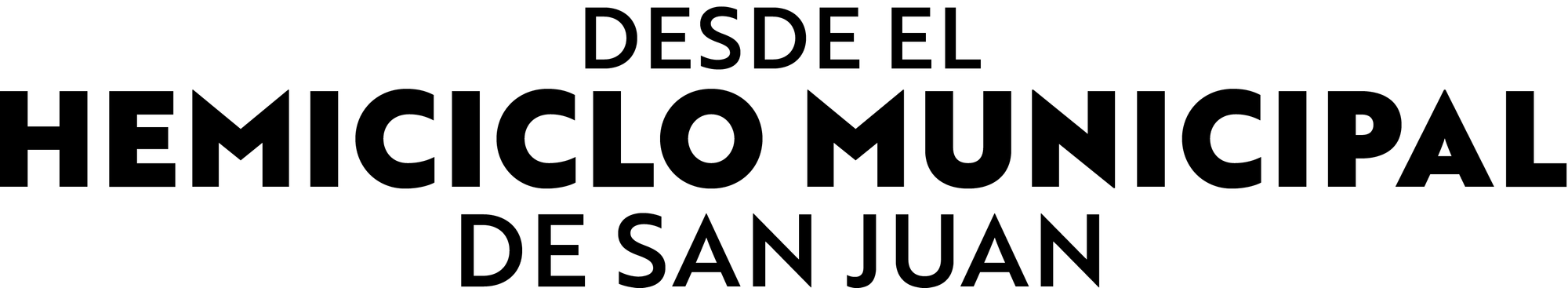Daisy Sánchez Collazo
Bad Bunny no es solo un artista: es un territorio. Un lugar simbólico donde quienes viven con el alma en alerta encuentran, por fin, un poco de aire. Para miles de personas que sienten que su identidad es un campo minado —por su género, su cuerpo, su deseo, su forma de hablar o simplemente por existir fuera de la norma— Benito no es un ídolo, sino un refugio. Un país emocional donde la respiración se vuelve posible.
Ese refugio no surge de la nada. Se construye desde una política cultural que él ha ido levantando con cada gesto, cada estética, cada canción que legitima lo que la cultura oficial ha despreciado durante décadas. Bad Bunny no solo canta: interviene el imaginario colectivo, lo sacude, lo reordena, lo expande. Y esa expansión incomoda a quienes prefieren un país pequeño, obediente y sin matices.
En “Yo Perreo Sola”, por ejemplo, no solo se celebra la autonomía femenina; se desafía la arquitectura cultural que históricamente ha vigilado los cuerpos. En “Andrea”, no solo se cuenta una historia; se denuncia un sistema que normaliza la violencia. En “Estamos Bien”, la esperanza se convierte en un acto político, no partidista, sino existencial. Y en “El Apagón”, la música se transforma en documento cultural, en archivo vivo de un país que resiste mientras lo privatizan, lo venden y lo despojan. Cada canción es una pieza de política cultural: no porque hable de partidos, sino porque habla de poder. De quién lo tiene, de quién lo sufre, de quién lo desafía.
Aquí es donde el pensamiento del filósofo francés Michel de Certeau ilumina lo que muchos no han sabido explicar. De Certeau, en su obra La invención de lo cotidiano, defendía que las personas comunes ejercen resistencia no desde grandes gestos heroicos, sino desde sus prácticas diarias: caminar, hablar, bailar, inventar maneras de existir dentro de sistemas que no fueron diseñados para ellas. Para él, “las prácticas cotidianas son tácticas con las que los sujetos resisten silenciosamente a las estrategias del poder”. Bad Bunny encarna esa idea con una claridad casi poética. Su música no surge desde la torre de marfil de la cultura oficial, sino desde la calle, desde la esquina, desde el barrio, desde la vida común. Lo que hace es elevar lo cotidiano —lo que el poder no mira, lo que la élite cultural desprecia— y convertirlo en arte global. Benito no inventa un país nuevo: legitima el que ya existía, el que siempre estuvo ahí, respirando a medias.
De Certeau, historiador y filósofo nacido en Francia en 1925, dedicó su obra a estudiar cómo la gente común crea sentido y libertad dentro de estructuras que intentan controlarla. Su mirada no estaba puesta en los grandes discursos, sino en las micro‑libertades: la forma en que caminamos por la ciudad, la manera en que usamos el lenguaje, los gestos con los que reclamamos espacio. Su pensamiento es una defensa radical de lo ordinario como fuerza cultural. Y es precisamente ahí donde Bad Bunny se vuelve un fenómeno filosófico, no solo musical: convierte esas micro‑libertades en espectáculo, en identidad, en comunidad.
Esa comunidad, sin embargo, no es inocua. En sus conciertos, en sus videos, en sus letras, se forma un país alterno. Un país donde la gente quer no tiene que esconderse. Donde la masculinidad no es una cárcel. Donde la vulnerabilidad no es debilidad. Donde la diferencia no es amenaza. Donde la alegría no es sospechosa. Donde la libertad no es un privilegio, sino un derecho. Ese país alterno es, en sí mismo, un acto de política cultural. No porque compita con el Estado, sino porque revela sus fallas. Porque muestra que hay miles de personas que no encuentran en las instituciones el espacio que sí encuentran en una canción, en un escenario, en una figura que les dice —sin decirlo— que su existencia es válida.
Y esa validación incomoda. No es secreto que algunos políticos han reaccionado con molestia ante su influencia, su estética, su capacidad de convocar multitudes sin necesidad de tarimas oficiales. Lo han acusado de corromper, de dividir, de politizar. Han intentado reducir su impacto a una moda pasajera, como si la incomodidad que sienten fuera prueba de irrelevancia y no, precisamente, de lo contrario. Pero esos ataques no hablan de Benito: hablan del miedo que provoca un artista que no pide permiso. Un artista que no traduce su identidad para hacerla digerible. Un artista que no se ajusta al molde de “lo respetable”. Un artista que, sin proponérselo, ha logrado algo que las instituciones culturales llevan décadas intentando: crear comunidad.
Benito no es perfecto. No pretende serlo. Pero su impacto cultural no se mide en premios ni en récords, sino en algo más profundo: ha creado un territorio simbólico donde quienes nunca habían podido respirar, finalmente lo hacen. Un territorio que no se rige por leyes, sino por afectos. Que no se sostiene con presupuestos, sino con comunidad. Que no se defiende con discursos, sino con presencia.
En un país donde tantas personas sienten que no caben, Bad Bunny se ha convertido en un recordatorio de que sí hay un lugar para ellas. Que sí existe un espacio donde pueden existir sin miedo. Que sí hay un rincón del mundo donde pueden respirar. Y en tiempos donde la cultura se usa como arma, como frontera, como filtro, ese espacio seguro no es solo un refugio: es una forma de resistencia